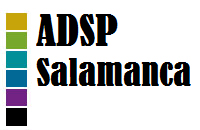Dice Leonardo Sciascia en una nota al final de ‘La bruja y el capitán’ que lo que él hace, escribir, no se puede considerar un trabajo: “trabajar es hacer aquellas cosas que no nos gusta hacer”.
Es frecuente disfrutar con el ejercicio de un determinado oficio o profesión, de modo especial, con los tradicionalmente vocacionales; pero pensar que no es trabajo si te gusta y que, por tanto, no vas a dejar de hacerlo aunque sea excesivo el esfuerzo, ha podido llevar a algunas empresas y administraciones públicas a abusar de sus empleados.
El debate está en los medios, en las redes sociales y en los centros sanitarios, por lo que afecta a los profesionales que allí desarrollan su tarea: “La vocación supone a veces una trampa que conduce a la precariedad laboral“. La respuesta de algunos de los que se sienten explotados, a menudo los más jóvenes, no se ha hecho esperar: “Que le jodan a la pasión; pagadme”.
En el caso de los médicos, el que ahora nos interesa, es significativo que el debate se haya abierto después de la pandemia, cuando la implicación de estos profesionales fue tildada de heroica y aplaudida a diario. Posiblemente, la razón habría que buscarla en el olvido en que cayeron todas las promesas que entonces se hicieron de mejorar la precariedad laboral que padecían y que había sido dramáticamente demostrada en aquellos días.
El problema no es banal. Para que la relación médico-paciente sea provechosa, precisa de confianza, y esta confianza se basa en el primero de los principios del profesionalismo médico, el que se refiere al altruismo, procurar el bien ajeno, en este caso, el del paciente, aun a costa del propio, el del médico. Ni las fuerzas de mercado, ni las presiones sociales, ni las exigencias administrativas deben poner en peligro este principio.
Ya en 2005 Borrell y Carrió advertía del peligro de que los dirigentes sanitarios vieran en los principios del profesionalismo una oportunidad de discrecionalidad para con sus subordinados (“¿con qué legitimidad os estáis quejando, si lo que tenéis que aprender es a ser buenos profesionales?”). Si las exigencias administrativas no pueden ni deben hacer peligrar las responsabilidades profesionales del médico, se abre una espita para los recortes en personal, en salario o en controles horarios, para que, de esta forma, los gestores tengan una mejor cuenta de resultados a final de año. Así ha ocurrido.
Los profesionales han cumplido y no han dejado sus responsabilidades, a pesar de la situación que viven; pero hay riesgo de que no siempre vaya a ocurrir así, y los primeros signos de alarma empiezan a ser evidentes en una sociedad donde, además, y posiblemente con razón, los más jóvenes empiezan a pensar que el trabajo no lo es todo y donde para algunos solo es una forma de ganarse la vida.
Se hace necesario que el contrato médico-sociedad no se rompa. Para ello se precisa que el médico no descuide sus responsabilidades, que van más allá de cumplir con un trabajo rutinario y que están bien expresadas en los principios del profesionalismo; pero también que la sociedad, a través de sus representantes elegidos, dignifique el trabajo del médico, que permita que tenga un tiempo adecuado para cada paciente (y para ello será necesario aumentar el número de profesionales), que tenga un contrato firme, un salario acorde a su formación y responsabilidad y con un horario real que permita que su vida no se limite a la que disfruta (¿?) en el centro sanitario.
Aurelio Fuertes.