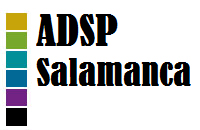A comienzos de la década de los ochenta del pasado siglo, la asistencia sanitaria en España alcanzaba “cotas de ineficacia difícilmente superables”, en acertadas palabras de Gerardo Hernández-Les, primer secretario general de la FADSP.
Ya estábamos en democracia y, con el desarrollo de ésta y el extraordinario empujón de la Ley General de Sanidad (LGS), se puso en marcha el Sistema Nacional de Salud, que logró motivar a muchos profesionales sanitarios y que la ciudadanía hizo suyo, considerándolo el más preciado tesoro del escuálido y tardío estado de bienestar que inaugurábamos.
Con el paso del tiempo, llegamos a creer que teníamos la mejor sanidad pública del mundo, aunque no todo era como nos lo pintaban: la LGS había puesto la base del sistema en la prevención y la Atención Primaria, pero el centro del mismo estuvo siempre en el hospital; por otra parte, nunca se desarrolló suficientemente la relación entre los diferentes servicios autonómicos y la de éstos con el Ministerio, y los límites público-privados no se llegaron a delimitar con claridad. Los signos de alarma empezaron a darse ya hace unos años, pero fue la pandemia la que logró desenmascarar la situación y mostrarla en toda su crudeza. De pronto descubrimos que nuestra sanidad pública hacía aguas por todas partes, y especialmente por las más sensibles.
¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Posiblemente, las causas son múltiples. El sistema no ha sabido adaptarse a los acelerados cambios sociales que se han producido en este tiempo: la población ha envejecido, ha habido un impresionante desarrollo tecnológico y el grueso de enfermos que acuden a los centros sanitarios ya no son los que tienen un problema agudo, sino crónico y, a menudo, no único. Además, se olvidó la planificación en aras de una gestión cortoplacista, y mientras la demanda y el gasto crecían exponencialmente, no se incrementó en lo necesario la partida presupuestaria. Después vino la crisis, los recortes en personal sanitario y la precariedad en los empleos y los salarios; muchos profesionales se fueron al extranjero o buscaron acomodo en otras empresas y empezó a haber déficit de sanitarios en el sistema público. Y claro, aquella motivación de antaño ya no era la norma.
Sin duda pueden apuntarse más causas, pero hay una que sobresale por encima de todas y que explica en gran parte las anteriores, y ha sido el continuo, progresivo e intencionado deterioro de lo público en beneficio del sector privado, una vez que el capital descubrió que el sector sanitario era rentable (entero o mejor troceado). Lo han hecho amparados en la bandera de la ideología neoliberal imperante, aprovechando el fenómeno de la globalización y con el apoyo imprescindible y sin fisuras de muchos de los gobiernos centrales y autonómicos, especialmente los dirigidos desde la derecha (a veces ha sido tan descarado que llegaron a colocar verdaderos caballos de Troya en las propias consejerías para romper el sistema desde su propio centro neurálgico, Madrid es un ejemplo).
Por eso me parece acertado el término desmantelamiento que se está dando a lo que ocurre en nuestra sanidad pública. El sistema no ha fracasado, lo están desmantelando. Está tocado, pero tiene remedio. Y entonces, ¿qué se puede hacer?
La responsabilidad mayor recae en los políticos. Es necesario tomar ya medidas urgentes sobre los problemas más acuciantes (Atención Primaria, financiación, mejoras en las condiciones laborales de los sanitarios…) y hacerlo desde la Administración central y las autonómicas. Los sanitarios deben ser abanderados en la defensa del sistema y, por supuesto, los ciudadanos de a pie también tenemos algo que decir; lo hicimos hace unos días en la calle (ilusionante la manifestación del día 29, como antes la de Madrid), y dentro de poco lo haremos votando, y tendremos que pensar en hacerlo a aquellos partidos que están por la defensa de la sanidad pública, no solo de palabra, sino con hechos concretos. Eso sí, habrá que hilar fino para separar la paja (tan abundante) del grano (tan escaso).